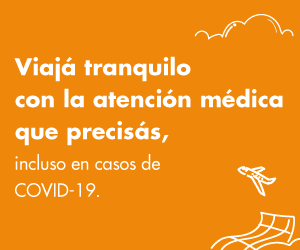La vida cotidiana proporciona innumerables patrones que señalan esa relación misteriosa. Si nos hacemos un pequeño corte en la mano, instintivamente lamemos la sangre de la herida. Sin embargo, si nos ponemos una compresa, jamás chuparíamos la sangre que ella ha absorbido: simplemente, una vez que ha salido de nuestro cuerpo, la sangre pasa a ser un fluido incómodo e impresionante hasta el desmayo. En el caso de la saliva, la relación no es menos conflictiva: se encuentra permanentemente en nuestra boca y no nos molesta, hasta que sale de ella. Escupir en un vaso es suficiente para hacernos repugnante la bebida que contiene. Lo mismo un trozo de comida a medio masticar: una vez que lo sacamos de nuestra boca no lo volvemos a meter en ella. Cabe preguntarse por qué, si hasta hace un segundo nomás estaba allí sin que ello nos disgustara. La repulsión se incrementa si la saliva pertenece a un extraño. De hecho, los criollos tenemos un dicho, consagrado en el Martín Fierro, que expresa todo el malestar que provoca el asunto. “Escupir el asado”, es un gesto que constituye un agravio y al mismo tiempo la imposibilidad de resolverlo: un alimento salivado es irremediablemente incomible y ofensivo. ¿Cuánta gente teme recriminar una falta al mozo por miedo que le escupa el plato? La saliva de otro, no sólo da asco, humilla: recibir un puñetazo en la quijada es menos denigrante que un escupitajo en el rostro. No es muy racional preferir una agresión más severa y sobre todo dolorosa. La rioplatense expresión “babosear” se encuentra en el mismo campo conceptual.
Ser salpicado por las secreciones corporales de un extraño resulta por regla general una idea desagradable e inquietante. No queremos saber de nada con la saliva, la orina, las heces, la sangre o el sudor de otra persona. Resulta significativo en cambio que el único fluido corporal que no constituye un tabú ni despierta particular disgusto, aún proviniendo de un extraño, sean las lágrimas. No parece casual que sea una excrecencia exclusiva de la especie humana, la que nos distingue.
COME DE MI, COME DE MI CARNE. En El (h)omnívoro, ineludible manual sobre el gusto, la cocina y el cuerpo, Claude Fischler explica nuestra compleja relación con los humores en función de que allí se resuelve la frontera entre el yo y el otro, entre el interior y el exterior. En este, como en otros aspectos, la cultura encuentra fracturas donde la biología halla continuidades.
Mamíferos al fin, la delimitación de las fronteras del self guarda estrecha relación con el destete. En la primera etapa de la vida entre madre e hijo el vínculo está mediado precisamente por una secreción glandular: la leche, el primer alimento. Pero se extiende un tiempo. Durante la etapa inicial de la relación entre made e hijo, como cualquier etnógrafo casero habrá notado, las fronteras que con tanto celo se observan en la vida adulta se vuelven permeables. Todos hemos visto cómo madres e hijos intercambian comida mutuamente babeada sin experimentar sensación asco. En ese contexto el intercambio de fluidos es natural y valorado como un gesto de buena maternidad.
La cuestión no está escindida de otra actitud que despiertan los bebés, sobre todo entre las mujeres: la antropofagia. Un elogio frecuente es decir que un bebé es “comestible”. Y muchas no se quedan en el dicho: madres, tías, abuelas y madrinas suelen meterse en su boca manos, pies o barriga de la rolliza criatura profiriendo toda clase de amenazas devoradoras. Es su forma de mostrar una enorme ternura. No es la única situación en que el amor está a un paso de la antropofagia, aunque más no sea metafórica.
El paralelismo entre el sexo y la comida está ampliamente establecido. Todas las lenguas registran términos que evidencian una concepción análoga entre el acto de comer y el de copular y es frecuente atribuir características culinarias a la persona deseada. Si la saliva de un extraño nos causa repulsión, la de aquella persona con la que queremos tener sexo nos resulta deseable y excitante. En el comercio sexual la cosa parece ir un poco más allá: la incorporación del otro no se queda en la pura metáfora. Las sustancias corporales, entonces, cambian de estatus ante nuestros ojos según el contexto en el que emerjan. Derramar, tragar o jugar con el licor seminal, la saliva o la lubricidad vaginal son arrumacos habituales en la práctica sexual y elementos centrales del morbo erótico. En la cama las fronteras del self se relajan. En las relaciones carnales los amantes se mordisquean, se succionan, se lamen y otro montón de cosas que Oliverio Girondo enumeró con vehemente poesía. El canibalismo amoroso existe. La amenaza del “te voy a comer toda(o)” es un lugar común del repertorio amatorio. Manifestar el deseo de incorporar al otro y la entrega generosa, en contrapartida, parece, aunque no sean más en el plano simbólico, un gesto que busca borrar las fronteras del self para dar paso a un continuun entre uno y otro que procura alcanzar –lo saben poetas y antropólogos- la complementariedad de las partes.
Publicado en Brecha